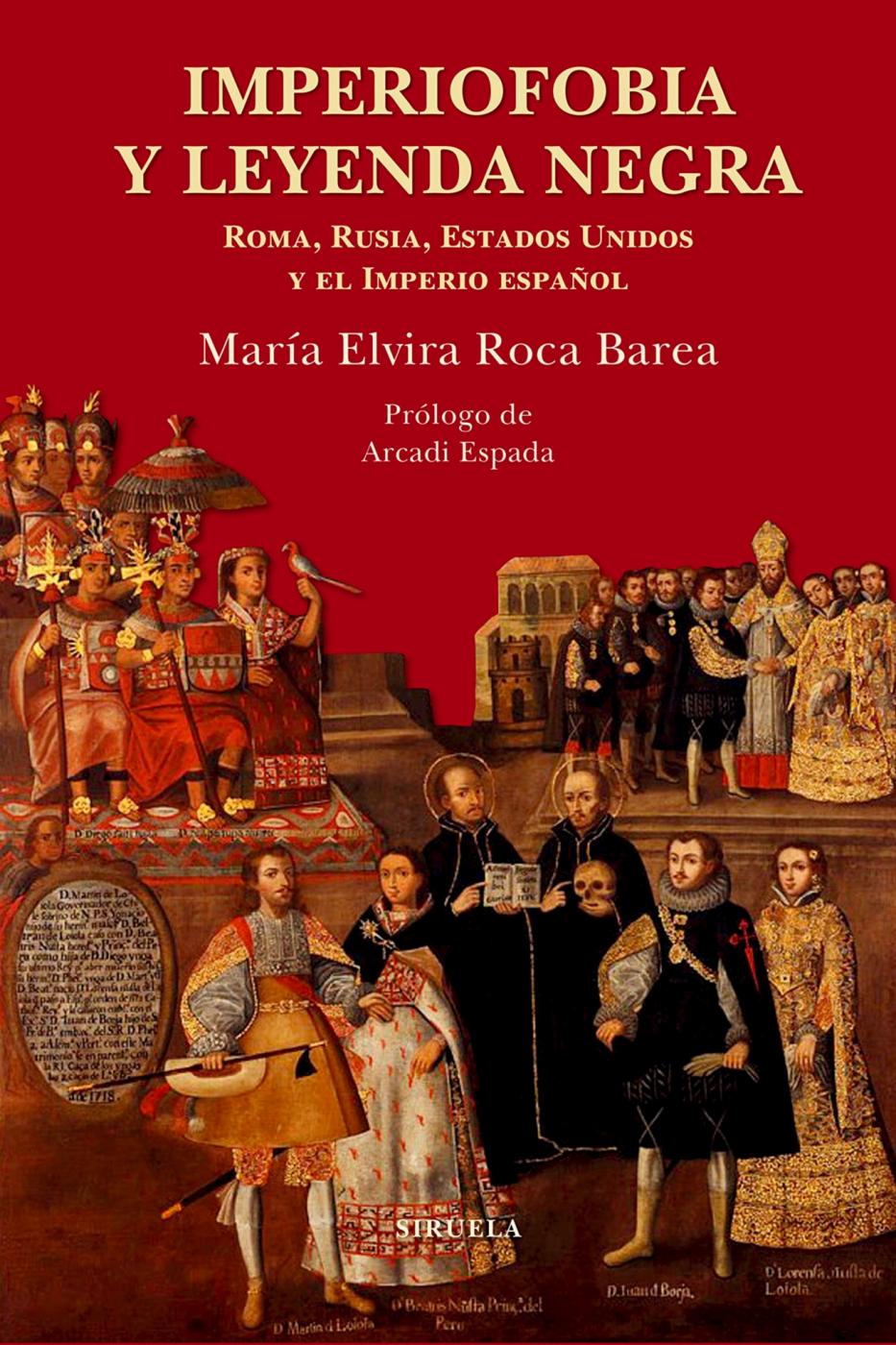Corren tiempos convulsos para la escala de valores, para los principios. No pretendo negar los conflictos generacionales, que siempre han existido. Quién no recuerda alguna desavenencia con sus progenitores por cuestiones tan importantes como el pelo largo o los pantalones campana. Supongo que mis padres también mantuvieron con los suyos sus más y sus menos. No son esos los valores a los que me refiero. ¡Ojala fueran esos nuestros problemas más acuciantes!
La escala en la que centraré estas líneas es esa otra que todos conocemos. Me refiero a esa especie de software de fábrica que todo ser humano, quiero pensar, trae de serie. No es necesario que traiga llantas de aleación ni ruedas de perfil bajo. El modelo básico, en su microprocesador elemental, tiene grabadas unas elementales normas de conducta que le permiten discernir, por sí solo, cuando actúa conforme al derecho natural y cuando no. Algunos lo identificamos con la conciencia.
Pues bien, tomando como base el normal funcionamiento de ese íntimo sentimiento que llamamos conciencia, la humanidad en su conjunto ha elaborado, y aceptado, unos principios que nos permiten ir por la vida con una cierta garantía de predecir el comportamiento de nuestros congéneres. Al menos hasta ahora asi ha sido.
Actualmente esos principios, basados en la buena fe, la confianza legítima, no ir contra los actos propios parecen tambalearse. La palabra dada no tiene valor. Los contratos válidamente contraídos se intenta no cumplirlos. El respeto al otro solo procede si conviene a mis intereses. No digamos en cuestiones de género donde la mitad de la población se ha enemistado con la otra mitad y, como ha dicho Dª Elvira Roca Barea, del entendimiento entre esas dos mitades, hombres y mujeres, pende la existencia de una nueva generación.
A título de ejemplo me permito describir una situación que era bastante frecuente en otros tiempos, quizá no tan lejanos, en la que brillan la buena fe, la confianza en la palabra dada e incluso la protección a la mujer, aunque asumo que las feministas seguro le sacan punta.
El derecho consuetudinario castellano-leonés contempla, con cierta frecuencia, una situación que paso a describir. Los matrimonios, en muchos casos, se acordaban entre los padres al margen de los contrayentes, lo que no es óbice para que si estos eran parte activa del evento también se llevara a cabo la negociación. Antes del acto religioso propiamente dicho, porque por supuesto todos se celebraban por la iglesia, tenían ocasión los esponsales que, para entendernos, era una suerte de petición de mano. En los esponsales era cuando se entregaba la dote por parte de la novia y las arras por parte del novio. Lógicamente la cantidad y calidad, tanto de la dote como de las arras, dependía de la situación económica de ambas familias. En ambos casos las prendas entregadas, entiéndase en el más amplio sentido de la palabra, pasaban a la esfera patrimonial de cada uno de los prometidos.
Pues bien en el caso, por las razones que fueran, que el matrimonio no se llevara a término, recordemos que solo se había celebrado una promesa, los bienes entregados debían ser devueltos a sus originales propietarios. Solo había una excepción. Si el novio había tenido contacto físico con la novia en ese acto de esponsales, entiéndase que por aquel entonces lo máximo que aceptaba el decoro sería un casto beso, esta tenía derecho a quedarse con las arras en su totalidad en pago de los favores consentidos.
La moral de entonces entendía que un beso, un simple beso sin la lascivia que ahora intuimos en el mismo, era causa suficiente para entender mancillada la honra de una mujer. Pensemos que todo este proceso, incluido el beso, sería celebrado en presencia de los familiares más allegados, tanto del novio como de la novia, lo cual imposibilitaba la negación de los hechos acaecidos a la vista de todos. Seguramente ello implicaba el conocimiento por parte de un colectivo aún más amplio, como puede ser el pueblo o incluso la comarca, con lo que todo esto conlleva para la fama de la mujer ya que la del hombre, desgraciadamente, quedaba al margen de este juicio sumarísimo.
Todo esto era pactado, seguramente, con un simple apretón de manos. Ese simbólico, y simple, acto formal era suficiente para que ambas partes quedaran obligadas hasta la conclusión del contrato, que ese era el negocio jurídico que subyace al fin y al cabo. Si cualquiera de las partes eludía sus obligaciones ello implicaba, entre otras cosas, una condena moral y social difícil de asumir por el sujeto pues el deterioro que ocasionaba a su imagen le iba a perseguir de por vida, impidiéndole, en lo sucesivo, realizar cualquier otro negocio por no ser persona de fiar.
Para acabar estas líneas, nada mejor que un pequeño párrafo de una sentencia de nuestro Tribunal Supremo que expresa, perfectamente, el sentir de la jurisprudencia sobre los principios de la buena fe, la confianza legítima y los actos propios.
STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6) de 19 abril 2007
“Tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como la Jurisprudencia de este Alto Tribunal considera que el principio de buena fe protege la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno e impone el deber de coherencia en el comportamiento propio. Lo que es tanto como decir que dicho principio implica la exigencia de un deber de comportamiento que consiste en la necesidad de observar de cara al futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever y aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de los propios actos, constituyendo un supuesto de lesión a la confianza legítima de las partes "venire contra factum propium".
Entiendo que es legítimo, e incluso saludable, que el ser humano, a lo largo de su vida, cambie de opinión con respecto a una misma cosa pues sus conocimientos, y sus circunstancias, varían con el tiempo. Lo que no se puede es defender, en un corto espacio temporal, una cosa y su contraria. En lo que a valores se refiere, o al menos respecto a los valores mencionados, creo que todo está inventado solo nos falta llevarlos a la práctica.